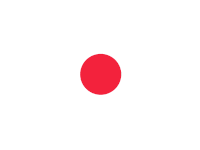Crisis de representatividad en Argentina y el Mundo

Muchos cambios han sucedido desde que los sistemas de representación política actuales fueran diseñados. Las contadas reformas parecen no haber sido suficientes para prever las situaciones de estas épocas. La independencia de Escocia, el Brexit, Irlanda del Norte, el euroescepticismo, el asalto al Capitolio, protestas en Chile, colegios electorales y cambios demográficos: asuntos que la presente columna relaciona en pos de abrir el panorama hacia nuevos interrogantes que circundan la mencionada crisis occidental.
Abraham Maslow, psicólogo estadounidense que vivió entre 1908 y 1970, propuso una teoría psicológica denominada «jerarquía de las necesidades humanas» en el año 1943. Más conocida como «pirámide de Maslow», en su tercer nivel (en el medio de la pirámide), ubicó a las necesidades sociales o de afiliación. Pero, evidentemente, no fue el único estudioso en haber notado que las personas tienden a unirse.
Quizás salteándonos varias páginas de teorías y de historia, podríamos llegar a concluir que los grupos más o menos establecidos también emprenden acciones similares con quienes tengan un cierto grado de afinidad, de intereses compatibles o de deseos en común.
La tendencia a unirse en un mundo que más fragmentado funcionaría peor, fue uno de los argumentos que el ex primer ministro del Reino Unido, David Cameron, utilizó en su campaña del No en el referéndum para la independencia de Escocia de 2014. Esa jugada le salió relativamente bien; teniendo en cuenta que otro de los argumentos que circulaba a pie de calle por el Reino Unido en aquél entonces giraba en torno a lo que supondría una salida automática de Escocia de la Unión Europea y un eventual tortuoso procedimiento de postulación y readmisión.
El 2014 parece historia frente al siguiente referéndum en el que David Cameron decidió jugárselo todo y, lejos de zanjar una cuestión menor de una vez por todas, rompió con un statu quo que, con el diario del lunes, sabemos que no fue mejor en casi ningún sentido para su país. División con el resto de Europa, división nuevamente entre Inglaterra y Escocia (que votó en un 62% en contra del Brexit) y ni hablar de las recientes novedades respecto del resurgimiento de las tensiones entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte (que había votado en un 55,78% en contra del Brexit). ¿No eran ya historia las variantes del IRA? Lamentablemente, esa «afiliación» entre los dos entes de la isla de Irlanda producida por el Acuerdo del Viernes Santo (o de Belfast) se sostenía en gran medida por la Unión Europea, a través de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y la libre circulación de personas y bienes.
Recapitulando: división en la isla de Gran Bretaña, división en la isla de Irlanda, división de Europa a partir del canal de la Mancha.
Ahora, sin embargo, ese bloque de acercamiento que significaba la Unión Europea, parece querer alejarse de sus ideales iniciales. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, promovida por la diplomacia francesa desde 1950, tenía como objetivo hacer la guerra tanto «impensable» como «materialmente imposible»; en palabras de Robert Schuman. Muchos años más adelante, la propia Unión tomó como lema «In varietate concordia»: «unión en la diversidad».
La «diversidad» es una palabra clave, muchas veces adueñada por sectores ideológicos que poco parecen haber leído a François-Marie Arouet (Voltaire), Charles Louis de Secondat (Montesquieu) u otros autores de la Ilustración. La diversidad puede ser entendida de formas diferentes por personas y hasta colectivos de cualquier tamaño, incluso por naciones soberanas independientes que deciden transar en pos de una afiliación fructuosa para todas las partes.
Y esto bien lo entendieron quienes forjaron la Unión, haciendo que las decisiones del Consejo Europeo solo puedan ser tomadas por consenso de todos sus miembros; de otra forma, la decisión no se toma. Toda construcción y avance comunitario en el Club que supone la UE se fue realizando a base de la unanimidad de los estados soberanos que la componen, con contadas excepciones en que los tratados preexistentes dispongan otra cosa. Bajo estos principios, por ejemplo, no se impuso el uso del Euro a países como el Reino Unido o Polonia, ni dejó de respetarse la independencia de los miembros a medida que se fueron forjando tantas decisiones que llevaron a los que posiblemente fueran los tiempos de mayor paz y prosperidad en el viejo continente.
Pero algo está pasando en este mundo donde los organismos supranacionales fueron los primeros en empezar a teñirse de ideologías y olvidar el espíritu de representatividad con los que fueron forjados.
En estos últimos días, parece verse con bastante alevosía cómo la Unión Europea pretende imponer la forma en que pueblos soberanos, que han sufrido incontables atrocidades a lo largo de la historia, como en el caso de los polacos, deben organizarse y funcionar como sociedad. Estados soberanos y pueblos que, muy probablemente, de ir a referéndum, coincidirían en un enorme porcentaje respecto de asuntos que puertas adentro ya están bastante decididos contrariamente a las pretensiones de imposición extranjeras. Lo realmente triste es que las instituciones supranacionales que deberían representar y compatibilizar los deseos e intereses de éste y todos los pueblos del Club, por teñirse de ideología están perdiendo legitimidad: ahora serán Polonia y Hungría los casos más obvios, pero ¿y el Brexit no es acaso muestra de esa misma pérdida de legitimidad? ¿De dónde nace todo ese movimiento euroescéptico de países como Francia (FN), Alemania (AfD), Italia (M5S, Lega), Finlandia (PS), Países Bajos (PVV), Bélgica (VB), Austria (FPÖ, BZÖ) y tantos otros? Hasta ahora el UKIP se mostró exitoso en su cortoplacista objetivo, desapareciendo casi por completo de la escena pública ante los problemas económicos y políticos que consiguió la salida del Reino Unido de la Unión.
No es alocado pensar en una crisis de representatividad. O varias. ¿Quién podía imaginarse que escenas que hemos visto representadas en películas hasta el cansancio de evacuaciones como la de la Operación Frequent Wind, con aquella famosa imagen del «22 Gia Long Street» durante la caída de Saigón en la guerra de Vietnam, o incluso de la Operación Eagle Pull, con esas fotos de los alrededores del Hotel LZ y la embajada estadounidense, podrían suceder de forma más o menos análoga pero en el propio Capitolio de los Estados Unidos; con los senadores y representantes siendo evacuados de un palacio legislativo que era asediado por propios norteamericanos, en el día en que se cumplía un importante evento de la Constitución al que pocas veces se le había dado importancia como lo era la certificación de los votos del Colegio Electoral? Ese increíble acontecimiento se saldó con cinco vidas humanas en suelos del mismo Capitolio cuyos senadores numerosas veces reclamaron «democracia» a terceros países de todo el mundo. Si bien dicho suceso es el final de una interminable maraña de causas, ¿el fenómeno Trump no es en sí un emergente anti-establishment por parte de un pueblo hastiado de una equívoca representación de sus deseos e intereses, probablemente a causa de sistemas electorales y de representatividad ya desgastados para los tiempos que corren?
Como si casos faltaran, es bastante mas crudo el ejemplo de Chile, que se lanza al armado de una nueva Constitución tras larguísimas y violentas protestas contra un sistema que, en lo electoral, siempre resultó bastante confuso.
Evidentemente hay muchísimos factores para analizar. Cómo funcionan los sistemas de representatividad, cómo funcionan los sistemas electorales que los sustentan, en qué momento y contexto se originaron todos ellos y cómo han cambiado esos contextos desde entonces hasta ahora; por poner un ejemplo, en el plano demográfico.
En la República Argentina se utilizó por última vez el sistema del Colegio Electoral en las elecciones presidenciales del año 1963, en la que resultó ganador Arturo Umberto Illia. Desde el regreso a la democracia las reglas nacionales han sido más o menos siempre las mismas: voto obligatorio, lista sábana vertical, balotaje, método D’Hont para el reparto de escaños en la cámara baja; quizás las novedades importantes fueron las PASO o la opción de voto a menores de edad, además de la duración del mandato y las normas de reelección. Así como en los casos internacionales antes detallados, claro que aquí también puede abrirse tal interrogante: ¿siguen completamente vigentes estos sistemas de representatividad y de elección de esos representantes?
En las primeras elecciones presidenciales de la historia argentina en las que se empleó la Ley Sáenz Peña, que garantizaba el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio (dándose fin a la hegemonía del PAN), Hipólito Yrigoyen resulta elegido con 340.802 votos. En 1916, la Argentina era un país que apenas superaba los 8 millones de habitantes. Juan Domingo Perón ganó las elecciones de 1946 con un poco menos de un millón y medio de votos; sumándose luego el sufragio femenino y alcanzándose los 4 millones y tres cuartos en la elección de 1951, bajo la Constitución reformada de 1949. El censo de 1947 (el cuarto en nuestra historia) arrojó una población de un poco menos de 16 millones de personas. Ya con más de 38 millones y cuarto de argentinos hacia la primera elección de este milenio, Néstor Kirchner obtenía 432.037 votos menos que Perón en el 51. Y hace poco, con una demografía en torno a los 45 millones, el actual presidente Alberto Fernández obtuvo casi 13 millones de votos, contra casi 11 millones que obtuvo el segundo contendiente.
Una comparación puede hacerse de forma similar en los Estados Unidos; más corto, de 5 en 5: para elegir al 1º presidente estaban habilitados 43.782 votantes (1788, George Washington); para el 5º, 112.370 (1816, James Monroe); para el 10º, 2.411.808 (1840, William Henry Harrison); para el 15º, 4.054.647 (1856, James Buchanan); para el 20º, 9.210.420 (1880, James A. Garfield); para el 25º, 13.938.674 (1896, William McKinley); para el 30º, 29.121.432 (1924, Calvin Coolidge); para el 35º, 68.895.628 (1960, John F. Kennedy); para el 40º, 93.066.000 (1980, Ronald Reagan); y para el 45º, los electores habilitados eran 137.053.916 (2016, Donald J. Trump).
Solo analizando el factor demográfico y teniendo en cuenta que hay mil dimensiones más, ¿pueden los mismos sistemas soportar tantos cambios contextuales y seguir ofreciendo la garantía de libertad, representatividad y transparencia que hemos ido queriendo desde la Grecia antigua, a través de eventos como la Revolución Francesa, y hemos instaurado «recientemente» (en términos históricos), implementando algunos cambios - que quizás resultaron menores, a la luz de los hechos? Si la respuesta es sí, ¿por qué emergen todos estos fenómenos anteriormente enumerados y cómo se hace frente a la creciente fragmentación política, si no es otra consecuencia más de esta crisis de representatividad? Si la respuesta es no, ¿cuáles serían los cambios que deberíamos introducir para adaptar tales sistemas a nuestros nuevos tiempos, y cómo vamos a lograr pensarlos lejos de mezquinos intereses sectarios que siempre se vislumbran bajo la palabra «reforma»?
Hasta ahora, solo gente del mundo del software me ha dado una respuesta concreta. Todo sistema que pasa de una beta cerrada a una beta abierta, y recibe un mayor número de usuarios y demandas, debe ser rápida y correctamente «escalado» para no implosionar. En mi caso, como periodista, me limito apenas a formular preguntas. Así que, bueno, los interrogantes quedan abiertos.